Cuando la convivencia se vuelve ruido
- Sergio Andrews
- Jan 17
- 3 min read
En un café cualquiera, en un restaurante informal o incluso en una mesa familiar, pequeñas conductas pueden parecer irrelevantes. Sorbetear una bebida, comer haciendo ruido, descuidar gestos mínimos de cortesía. Nada de esto constituye una falta grave. Sin embargo, cuando se normaliza, revela una pregunta más profunda: qué esperamos unos de otros cuando compartimos un espacio.
No se trata de etiqueta social ni de formalismos anticuados. Se trata de convivencia.
El ruido que no es neutro
Desde hace siglos, las sociedades han desarrollado normas implícitas para reducir fricciones cotidianas. El sociólogo Norbert Elias explicó que los modales no surgieron como un capricho elitista, sino como una adaptación necesaria a la vida en común. A medida que las personas comenzaron a vivir más cerca unas de otras, se volvió indispensable regular gestos, sonidos y conductas corporales.
Algunos sonidos no son neutros. El sorbeteo audible, por ejemplo, es agudo, repetitivo y capta la atención de forma involuntaria. No comunica nada, pero interrumpe conversaciones y rompe el clima del entorno. No es una cuestión de gustos personales: es un fenómeno ampliamente estudiado en psicología de la atención.
En espacios compartidos, introducir un ruido corporal evitable equivale a imponer a otros una experiencia que no eligieron.
Un ejemplo cotidiano
Imaginemos un restaurante concurrido. Varias mesas cercanas, conversaciones cruzadas, un ambiente diseñado para el encuentro. En ese contexto, una persona sorbetea repetidamente su bebida. No insulta, no interrumpe con palabras, no infringe ninguna norma explícita. Sin embargo, su conducta desplaza la atención, altera el ritmo sonoro del lugar y obliga a otros a adaptarse.
Desde un punto de vista ético, el problema no es beber, sino no regular lo innecesario. Beber puede hacerse sin ruido. El sorbeteo audible no aporta nada al acto y sí externaliza una incomodidad. Cuando el costo de ajustarse es mínimo y el impacto en otros es real, la responsabilidad recae en quien actúa.
Conductas innecesarias y ética cotidiana
La filósofa Hannah Arendt distinguía entre lo necesario para la vida y lo que pertenece al ámbito de la acción responsable. Comer y beber son necesarios. Hacerlo de forma ruidosa, no.
La ética cotidiana se juega precisamente en esos detalles: regular aquello que no es indispensable cuando su omisión mejora la convivencia. Aristóteles lo formuló como mesótes, el justo medio: no rigidez extrema, pero tampoco abandono de la forma.
La elegancia, entendida así, no es lujo ni clase social. Es una práctica ética mínima. Como señalaba José Ortega y Gasset, la cortesía es la forma más simple y visible del respeto por el otro.
Inclusión, umbrales y vida en común
En el debate contemporáneo, la inclusión ocupa un lugar central. Con razón. Sin embargo, en su versión más simplificada, a veces se traduce en una idea implícita: toda conducta debe ser aceptada mientras no atente explícitamente contra la dignidad humana.
Este enfoque, heredero del liberalismo moral y de ciertas lecturas de los derechos individuales, tiene una intención valiosa. Pero aplicado sin matices, elimina los umbrales mínimos de autorregulación que hacen posible la convivencia. Cuando todo se acepta, el costo no desaparece: simplemente se traslada a otros.
Aceptar sin más el sorbeteo audible y, al mismo tiempo, descalificar a quien se siente incómodo con él no es defender la inclusión. Es, en rigor, una forma de dominación o tiranía cotidiana: la imposición del comportamiento del que menos se regula sobre los demás. Bajo la apariencia de tolerancia, se obliga a otros a adaptarse, callar o retirarse, invalidando su experiencia sensorial y social. Eso no amplía el espacio común; lo estrecha.
La inclusión auténtica no consiste en silenciar toda incomodidad en nombre de la libertad individual, sino en equilibrar libertades, reconociendo que convivir implica ajustes mutuos. Cuando solo uno de los lados debe ceder —siempre el más cuidadoso, el más sensible o el más atento—, ya no estamos ante inclusión, sino ante una imposición normalizada disfrazada de virtud.
Forma compartida y cuidado cotidiano
Byung-Chul Han ha advertido que una sociedad que renuncia a la forma en nombre de la libertad no se vuelve más humana, sino más indiferente. La ausencia total de criterios no libera; desestructura el espacio común.
Una cultura que deja de transmitir expectativas mínimas de cuidado cotidiano no se vuelve más justa ni más abierta. Se vuelve más ruidosa, más áspera y menos habitable. La aceptación absoluta no educa ni orienta; simplemente suspende la pregunta por cómo convivir mejor.
Regular un ruido innecesario no es represión. Es una de las formas más básicas de reconocer que el otro existe. En tiempos de creciente proximidad física y menor tolerancia al roce, quizás valga la pena recordar una idea simple y antigua: no todo lo que puedo hacer debo hacerlo, especialmente cuando hacerlo implica imponerme al otro.
No es una cuestión de sorbeteo. Es una cuestión de respeto, empatía y convivencia.


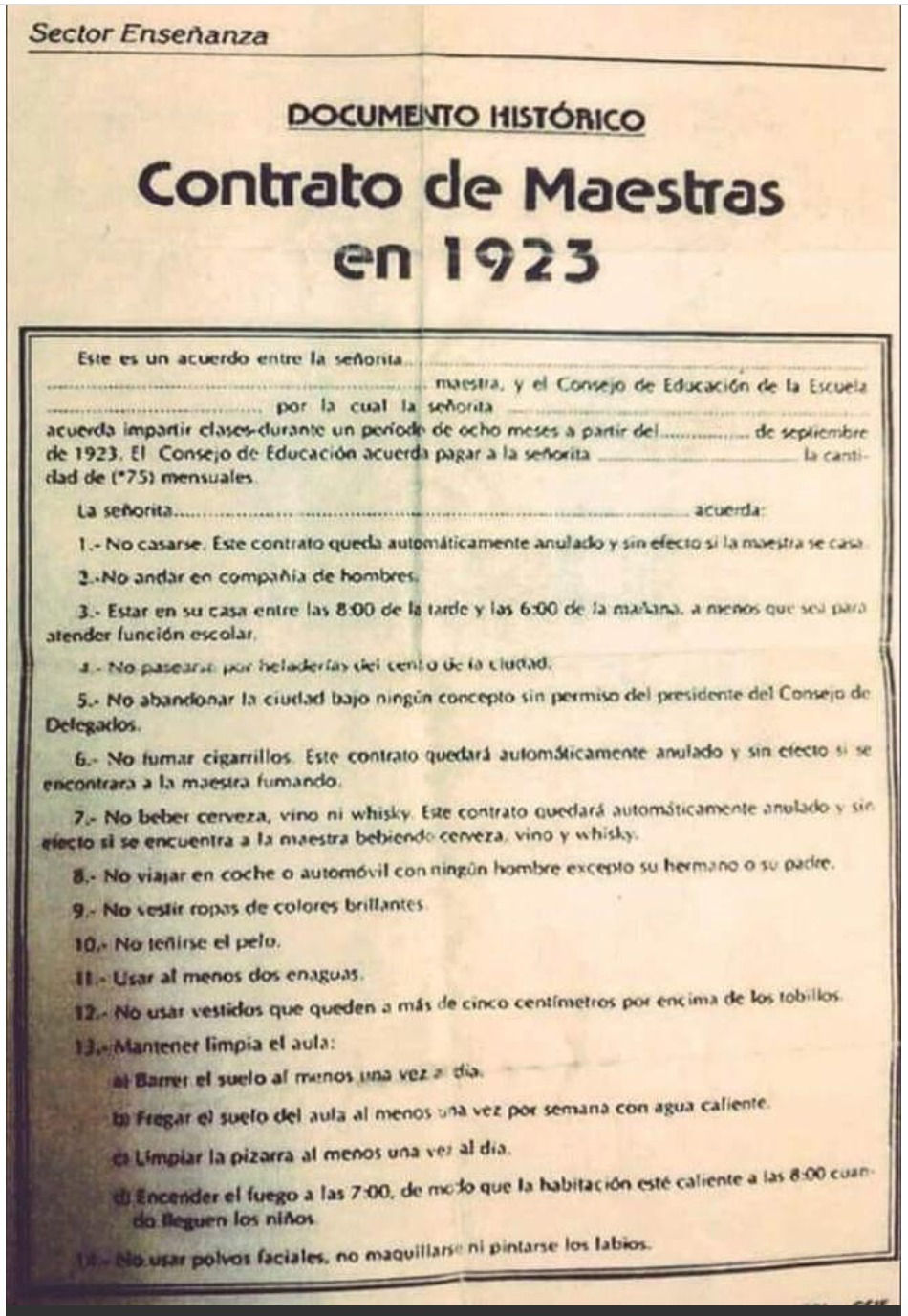
Comments